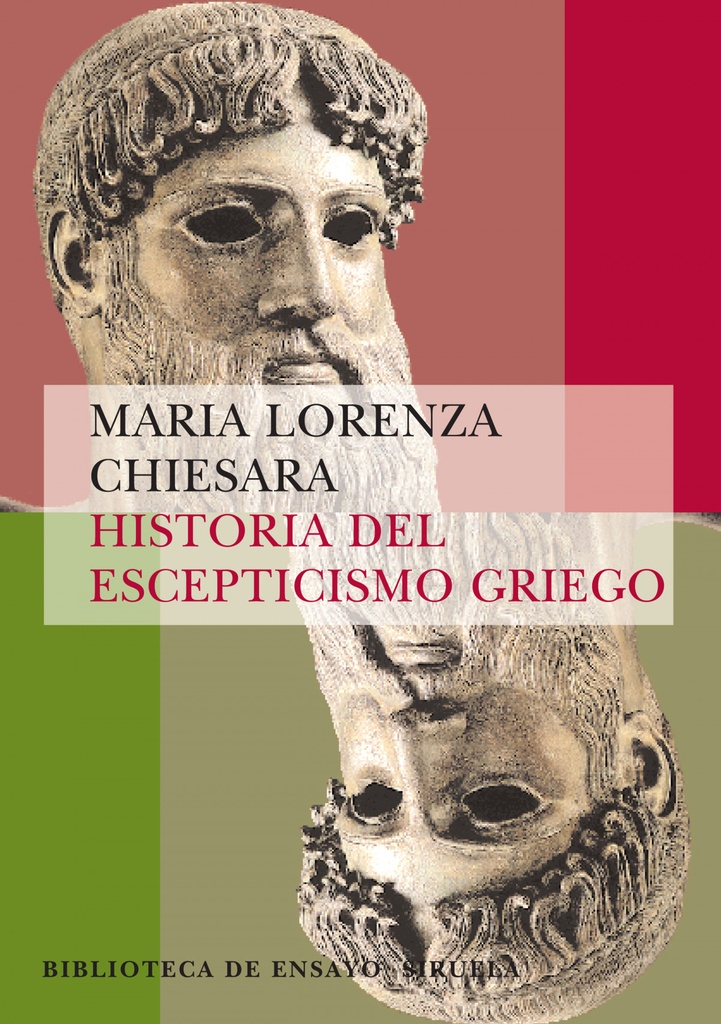Desde su nacimiento, la filosofía ha proyectado una sombra: el escepticismo. Sombra especialmente densa cuando el cuerpo que la proyecta es la filosofía griega. Tan lejos llegaron los escépticos antiguos en su diatriba contra el dogmatismo que rechazaron por igual a los dogmáticos afirmativos, que dicen que se puede conocer, como a los negativos, que niegan que se pueda conocer. Con esa forma de razonar, aspiraban a que el entendimiento se quedara «en suspenso» y lograra así la calma. El escepticismo, cuya prehistoria se remonta a los presocráticos (Jenófanes, Demócrito) y, particularmente, a los sofistas (Gorgias), surge en el siglo IV a. C. con Pirrón, que acompañó a Alejandro Magno a la India. La Nueva Academia depurará su utillaje dialéctico y, a la sombra de Platón, difundirá la actitud «observadora» por el mundo. Desde el siglo I a. C. hasta el III d. C. los escépticos llevan su forma de argumentar a extremos no superados que han alimentado las fases de renovación a lo largo de la historia de la filosofía, como se ve en los casos de Descartes, Kant y Nietzsche. El saber cauteloso del científico, al igual que el saber que «trasciende toda ciencia» del místico, tienen en el escepticismo pirrónico su principal precursor, que influirá también en la gestación de la filosofía de la «vacuidad», que es la más característica del budismo mahayánico.